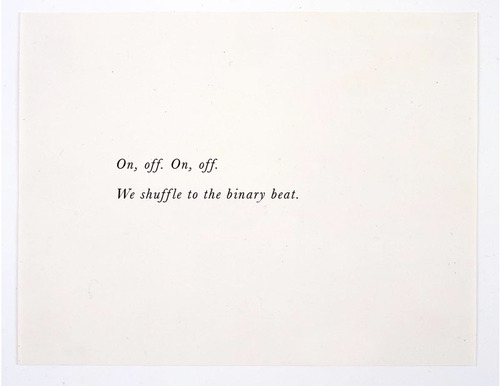–Tengo frío.
–Ponete así. Me gusta tenerte así.
–La pierna. Acá. Así.
–¿Estás bien?
–¿Y vos?
–Muy.
–Ah.
–¿De qué te reís?
–Para mí, fue una sorpresa. Quiero decir: después. Me parecía increíble que el mundo no hubiera cambiado. Me miré al espejo y yo tampoco había cambiado y me mordía los labios. Quise estudiar y no pude. Quise estar con mis amigas y no pude. Quise escribir cartas, quise trabajar. Quise dormir y tampoco pude.
–¿De eso te reís?
–No me bañé. Tenía tu olor en todo el cuerpo.
–¿De eso?
–No, no. Después te digo.
–Ahora.
–No, después.
–No me interesa.
–Entonces te lo digo. Lo bien que me caés. Eso.
–¿Eso? ¿Y entonces yo?
–¿Qué?
–Mucho más que eso. Contigo no siento miedo de nada.
–Mirá que no soy una santa. Me como las uñas. Te advierto.
–El miedo es una porquería.
–Y sí. Pero, ¿quién no siente miedo?
–¿Vos sentís?
–No tires ahí la… No seas chancho.
–¿Miedo de qué? ¿De que estemos así, como estamos?
–No sé. O sí sé. Siento, como cualquiera.
–Pero juntos, no. Juntos estamos a salvo. Al miedo lo ponemos bajo la suela del zapato y crash: lo aplastamos como a una porquería.
–Óigame, Pirata. Prométame, Pirata.
–La escucho. Prometo.
–¿En serio?
–Sí.
–Nunca vamos a dejar que esto se pudra. ¿Eh? No vamos a permitir nunca que esto se pudra.
–¿Nada más que eso? Es fácil.
–No.
–¿No qué?
–No es nada fácil.
–Si usted lo dice.
–Y nunca nos vamos a lastimar. ¿Nos prometemos eso? Es peligroso.
–¿Dejar el cuero en el alambrado?
–Algo así. Puede ser.
–Tanta alegría. Es un regalo. ¿Por qué nos vamos a joder? No me gusta que te pongas solemne.
–¿Qué hora es? Uy, hace dieciocho horas que estamos por levantarnos.
–Nos vamos a enfermar.
–Tendríamos que levantarnos.
–Nos vamos a evaporar.
–¿No íbamos a ir al cine?
–¿Cuándo fue eso? ¿Ayer? ¿Anteayer?
–¿No íbamos a bajar a comer?
–Sí. Tendríamos que levantarnos.
–Esto es mejor que Buster Keaton.
–Esto es mejor que todo.
–No hay nada que…
–Ponete así. Así. Me gusta dormir así.
–Vas a dormir.
–No. Zonzo. Quiero que te quedes. Quédate. Quiero.
–Yo también quiero. Cuando era chico, me alcanzaba con querer una cosa con muchas ganas, para que ocurriera. Cerraba los ojos, pensaba con todas mis fuerzas en eso que quería y sácale: ocurría.
–Cuándo yo era chica, lo que quería era un telescopio.
–¿Uno de esos grandes, que usan los astrónomos?
–Uno enorme. Yo lo había visto en el museo. Como no tenía telescopio, siempre me parecía que se había escapado alguna estrella.
–¿Y eso te importaba?
–Vivía deseando que se viniera la guerra. Una guerra bien grande, para mezclarme con los japoneses y robarme el telescopio. Alguien iba a romper los vidrios a patadas y yo iba a aprovechar y me iba a escapar corriendo con el telescopio entre los brazos. Pero solita no me animaba.
–Hubieras probado.
–¿Y vos?
–¿Yo? Yo era católico, cuando chico.
–¿Cómo es creer en Dios, Mariano? Nunca creí.
–Como creer en la revolución, me imagino. Te da la misma alegría y la misma sensación de no estar solo. Cuando era chico, yo no sentía miedo nunca. Pero un buen día… No, nada.
–Me gusta escucharte.
–Nada.
–Andá, no seas malo.
–Dame un cigarrillo.
–Esperá, no apagues.
–Quiero decir que un buen día lo buscás y no está. Quiero decir: perdés a Dios como se pierde una cosa. Algo que se cae del bolsillo. Como se pierde un encendedor, así.
–Para mí, Dios era un señor de barba que metía miedo a los demás.
–Para mí no.
–Ya veo.
–Era mucho más que eso, para mí. Todavía no sé con qué se rellena ese agujero.
–Ahora es usted el que se puso solemne, Pirata.
–Puede ser, perdona.
–Pero… Mariano. Estás triste. Te vino la tristeza.
–No.
–¿No qué?
–No estoy triste.
–Sí estás.
–Sí. Estoy.
–No hay que hablar tanto.
–No.
–Uno no debería.
–Se arruina todo por culpa de las palabras.
–Sí.
–Mirá.
–¿Qué?
–Los pájaros, en la ventana.
–Hace rato que vienen pasando.
–Se va a venir tormenta, me parece, y nos vamos a mojar.
–Sí. Al irnos, nos vamos a mojar.